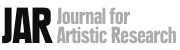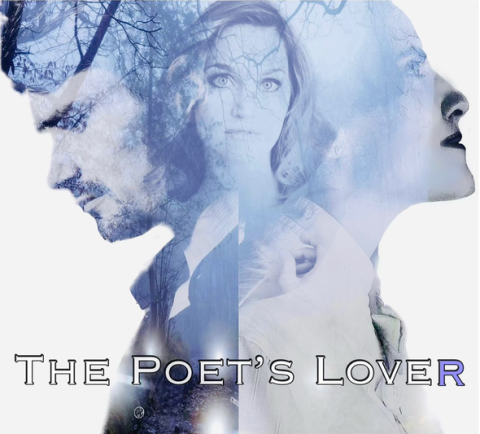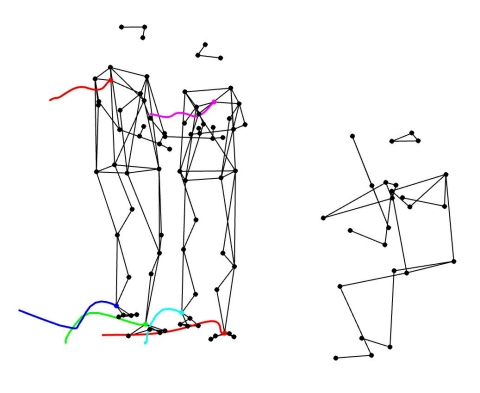Editorial
La exposicionalidad es un concepto necesariamente indeterminado. Lo utilizamos para calificar significados emergentes en todas las formas de constelaciones materiales complejas – en nuestro caso, distribuciones de medios y textos en páginas web. Pero precisamente por su carácter emergente, dichos significados no pueden reducirse a una función de la forma, ni ser completamente formalizados. Aun así, sabemos que operan, que tienen efectos.
Riqueza y densidad son condiciones fundamentales. Allí donde ambas están presentes, pueden producirse acontecimientos inesperados: rastros de una práctica material que no está completamente dirigida por el autor. En contraposición, los textos puramente proposicionales resultan pobres, del mismo modo que lo son las imágenes o archivos multimedia utilizados como mera ilustración. En el campo de la investigación artística, es frecuente que se inste a les artistas a empobrecer sus obras en nombre de la claridad comunicacional, lo cual deriva en un exceso de declaraciones y jerga artística que raramente logran generar un vínculo genuino.
Las exposiciones, en cambio, son umbrales hacia complejidades materiales específicas. Cuando comenzamos a comprender, nos involucramos; y al involucrarnos, nos abrimos tanto a sus potencialidades como a sus límites. Estos no se sitúan solamente frente a nosotrxs, sino también dentro de nosotrxs. Las exposiciones nos interpelan: nos piden ver y conocer el mundo desde puntos de mira y modos específicos.
Desde esta perspectiva, la exposicionalidad desborda el discurso, que tantas veces ha asfixiado la investigación artística al exigirle formas propias de la ciencia. Sin embargo, en el contexto actual, donde el discurso científico es atacado en distintas regiones del mundo, existe el riesgo de que la investigación artística sea percibida como parte de una deriva antirracional funcional a intereses reaccionarios. Esta situación, aunque alarmante, no justifica una defensa acrítica del discurso, ya que conocemos también sus límites y su complicidad con diversas formas de injusticia.
Una respuesta más fecunda podría partir del reconocimiento de que la investigación artística surge históricamente en momentos de crisis epistémica—una crisis que hoy se ha transformado en avalancha. Y todo indica que esa avalancha ya nos ha atravesado. En este contexto, aquello que alguna vez fue considerado como lo más irracional del arte podría revelarse como su última reserva de racionalidad: un espacio donde el sentido no está subordinado al poder.
Quizás ha llegado el momento de invertir la perspectiva y dejar de comparar la investigación artística con los modelos de conocimiento validados por la educación superior. En cambio, podríamos indagar su potencia epistemológica allí donde ya se articula: en contextos sociales y materiales donde convive y compite con otras formas de saber que operan por fuera del radar discursivo. Desde esta ubicación, podemos seguir el trabajo de tantxs investigadorxs artísticos que, en lugar de contraponer arte y discurso, proponen nuevas relaciones entre ambos, sin jerarquías absolutas. Sin esta inversión, tanto el ámbito académico como el sistema del “arte contemporáneo” –con sus propias convenciones discursivas– corren el riesgo de obstaculizar la investigación artística, extrayéndola de los contextos en los que verdaderamente importa.
Lo que está en juego es la cuestión de qué puede aportar la investigación artística a la vida, más allá de los ciclos de innovación (“progreso”), cada vez más asociados al declive. En este punto se entrelazan el colapso ambiental, las guerras globales y la creciente pérdida de cohesión social en las comunidades posindustriales: el nuevo conocimiento pierde sentido si no replanteamos profundamente los marcos epistémicos que aún se sustentan en la desigualdad y en el abuso del saber.
Si tomamos el arte como modelo, podemos afirmar que sí, ha habido progreso, y que cada artista construye un espacio nuevo y singular. Pero el trabajo artístico no invalida lo hecho por otrxs, ni lo anterior, ni aquello para lo cual aún no tenemos conceptos adecuados. ¿Será que nuestras propias presuposiciones siguen limitando nuestra capacidad de ser verdaderos investigadorxs?
Si aplicáramos la idea de exposicionalidad a la complejidad material que constituye nuestra vida contemporánea, nuestro trabajo seguiría implicando la creación de nuevas cosas en el mundo. Pero también implicaría reconfigurar lo ya existente, y en última instancia, desarrollar una sensibilidad afinada hacia los efectos que todo esto produce en la vida emergente. La experiencia de la exposicionalidad, en todos sus niveles, es una experiencia de afirmación—y quizás eso sea, precisamente, lo que más nos ha estado faltando.
Michael Schwab
Editor en Jefe